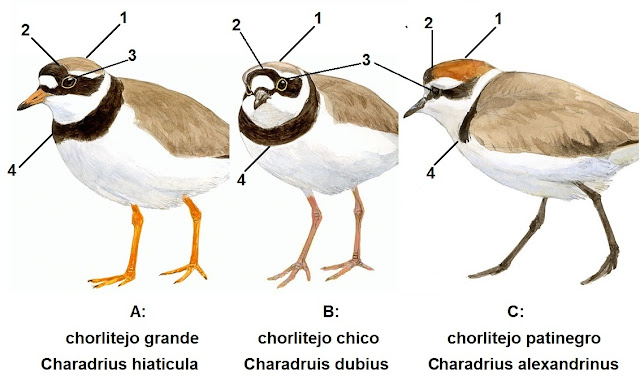José Fabio López Sanz
José
Fabio López Sanz,
con su relato titulado “Esperanzas”, se hizo con el primer premio del Concurso de Relato Breve ‘100 años Cámara’,
organizado en 2010 por la Cámara de Comercio e Industria de Arévalo, a través
del cual se intentaba contribuir a la recuperación de la memoria histórica
arevalense en el transcurso de los últimos 100 años.
Calle de Santa María
ESPERANZAS
Por José Fabio López Sanz
Mientras
se lavaba con el agua fría, recordaba las palabras que su madre le repetía de niño,
la limpieza no está reñida con la pobreza, mientras le frotaba con el estropajo
detrás de las orejas. Cada vez que se lavaba le venían a su memoria el recuerdo
de su madre y sus palabras, sintiendo tan presente el recuerdo, que a veces
parecía que era su madre la que le frotaba. Después de lavarse desayunaba.
Había que subir agua de la fuente, pues el cántaro estaba casi vacío. Bajaría a
la tarde un momento a la fuente de la plaza de la Villa y así le quitaría una
tarea a su mujer. Las sopas de ajo le habían entonado. Siempre desayunaba lo
mismo. Y cada día repetía el mismo recorrido. De su casa, en la calle de Santa
María a San Miguel, se encaminaba después de haberse despedido de su mujer y
del chico a la cantina de la Récula, que estaba en esa misma calle. El olor del
pan recién cocido llenaba la calle. El horno del señor Luciano se encargaba de
ello. Era un olor agradable, aunque lo era aún más cuando asaba algún
cochinillo a la manera de Arévalo. Esos días el olor despertaba todos los
sentidos, al tiempo que les recordaba que había un mundo que no estaba a su
alcance.
Iba
todos los días a la cantina aunque no era muy partidario del vino. Su padre les
había inculcado desde pequeños el rechazo al alcohol. Enemigo cruel de la clase
trabajadora a la que pertenecían, les decía su padre. El resto lo hizo el
criarse en la plaza de San Pedro, junto al bar Puchero, donde había asistido a
infinidad de borracheras y peleas sin sentido entre los pobres hombres que
intentaban ahogar o acaso nublar el sentido con el vino. Siendo el pequeño de
tres hermanos había tenido el ejemplo no sólo de su padre, sino también de sus
hermanos. Sólo tomaban una copa de aguardiente por las mañanas, antes de ir al
trabajo. Y lo hacían, no por entonar el cuerpo, sino por tener la oportunidad
de pegar la hebra en la cantina, con los suyos. Compartir inquietudes entre
iguales.
Al
entrar dio los buenos días al señor Paco, el marido de la Récula, bueno de la
señora Saturnina, y a los cuatro o cinco que cada día ya estaban en la cantina.
En el talego, llevaba el almuerzo, un trozo de pan, un trozo de tocino gordo y
una cebolla pequeña.
Cuando
pensaba en su vida, se sentía afortunado. Con sus veintitrés años era padre de
un niño de poco más de un año. Estaba enamorado de la mujer con la que vivía.
No estaban casados por la iglesia. Eso no iba mucho con sus pensamientos. No
tenía nada contra los curas. De hecho mantenía una buena relación con el cura
de la iglesia de Santa María la Mayor, que estaba al lado de su casa. El cura
le hacía las veces siempre que tenía ocasión de la conveniencia de pasar Carmen
y él por el altar. Pero Simón declinaba amablemente la invitación. Le volvía a
repetir a don Ramón sus dudas sobre todo eso de la Iglesia y la Fe. Prefería
charlar de cosas más cercanas con don Ramón. De los gitanos que malvivían en
las chabolas de la calle del Cárcavo y en las de la calle Triana. De cómo hacer
posible que comida, higiene y enseñanza estuviesen al alcance de todos sus
compañeros y vecinos, y de sus hijos. Porque él, al igual que sus hermanos y su
propia mujer, sabían leer y escribir. Sentía además una pasión desaforada por
la lectura e incluso a veces soñaba que era escritor. Todos ellos devoraban
cuanto libro, periódico o panfleto cayese en sus manos. Sus padres, que también
disfrutaron de una cierta cultura, fue la mejor herencia que les dejaron. El padre
de Simón firmemente convencido de la necesidad de roturar las mentes de los más
humildes, como único camino para llegar al desarrollo de las personas y de la
sociedad. Su padre era en cierto modo anarquista. Pero lo que más parecía era
un hombre trabajador preocupado por la cultura.
Por
suerte para Simón, en Arévalo había tres periódicos de distinta orientación, y
otro par de ellos que aparecían y desparecían según los recursos de los que los
mantenían. Él prefería sin duda "Democracia", si bien, disentía con
frecuencia de alguno de los artículos que publicaban. Sobre todo los que
escribía su hermano Universo, el mediano. De clara orientación socialista,
trabajaba en la estación de ferrocarril, en el barrio de San Julián. Descargaba
vagones de los trenes de mercancías. Entonces eran tiempos de gran movimiento
de géneros de toda naturaleza. Eran numerosos los que se dedicaban a bajar y
subir las mercancías desde la estación hasta Arévalo. Las industrias de Arévalo
rivalizaban con las de la capital de la provincia en el volumen de mercancía
transportada por el ferrocarril. Solían presumir de contar con Cámara de
Comercio antes que la capital, y de mover más toneladas de géneros que los de
Ávila. Universo solía decir que si eso era posible era gracias a los brazos de
sus compañeros de fatigas. Dejaban la espalda y la salud descargando y cargando
todo tipo de géneros.
Por
eso Simón le admiraba que aún le quedasen ganas para pasar las horas de la
tarde noche en la "redacción" de "Democracia". Simón
sonreía cuando su hermano, Universo, se refería así al cuchitril de la plaza de
Santo Domingo, que les servía para elaborar con pasión y casi sin medios el
periódico del partido, como le llamaban.
Universo
vivía cerca de Simón, en la calle de Santa María. Sin embargo no coincidía con
él por las mañanas. Llevaban caminos diferentes. Universo subía su calle hasta
la plaza del Arrabal, montado en su bicicleta y cuando cruzaba la plaza de
Ángela Muñoz, cogía la calle de los Descalzos toda recta. Era el camino más
corto para subir a la estación. A menudo pensaba que si hubiesen construido la
estación donde propusieron los del ministerio, no se tendría que pegar esa
caminata cada día. La querían hacer en los terrenos del Teso Nuevo, que luego
dieron para el cuartel de la Guardia Civil. El Ayuntamiento no cedió los
terrenos para la estación y para el puente sobre el río Arevalillo en la calle
de los Lobos. Qué ocasión se había perdido. Quién sabe cuánto tiempo tardarían
en volverse a dar las condiciones para hacer un puente nuevo en la calle de los
Lobos.
Simón
solía conversar con su hermano Universo por las tardes. Se encontraban en el
ateneo. Entre lección y lección a los hijos de muchos de sus compañeros, y a
sus compañeros mismos, cambiaban impresiones sobre lo divino y lo humano. Eran
tiempos revueltos, de incertidumbre. Las noticias que les llegaban de la
capital de la nación no eran ni claras ni tranquilizadoras. Firmes seguidores
de la República, colaboraban activamente en las reformas sociales, laborales y
educativas que proponían los de arriba. Pero Simón no las tenía todas consigo.
Veía cosas con las que no estaba de acuerdo. Sufría por actuaciones que no
seguían el camino que él creía más acertado. Para unos era un idealista y para
los suyos, entre ellos su hermano Universo y no digamos su hermano Frutos, era
blando, un intelectual le decían, casi como un insulto.
Cogió
la copa de aguardiente y dio un trago. No necesitó pedirla, el señor Paco sabía
lo que quería. Junto a la copa le entregó un panfleto que habían repartido el
día anterior. Quería saber la opinión de Simón sobre lo que decían en él.
Cuando lo estaba leyendo entró su hermano Frutos. Era el mayor de los tres.
Vivía en la casa paterna de la plaza de San Pedro y trabajaba como su padre en
el campo. Ahora llevaba unos años en el Lugarejo, una enorme finca cercana a
Arévalo, en la carretera de Noharre, propiedad de unos de Madrid. Frutos se
sentía anarquista como su padre. Tranquilo, culto y de firmes convicciones. No
le pegaba, como a su padre, el oficio que había elegido para ganarse la vida
con su formación. Pero al igual que a su padre no le había quedado otro
remedio. Enemigo de los curas, no le gustaba ver a su hermano pequeño hablando
con ninguno de ellos. Aunque fuese don Ramón, no dejaba de ser un cura, y la
cabra siempre tira al monte.
Finca de La Lugareja
Frutos
culpaba por igual a la Iglesia y a los ricos de las miserias de todos los de su
clase. Sobre todo de la falta de enseñanza, higiene y cultura. La comida la
sabrían buscar como fuese. Simón prefería no tocar ese tema, el de los curas,
con su hermano. Le quería porque era su hermano el mayor, pero no compartía
unas posturas tan radicales. No creía que la huelga fuese el camino para
corregir las desigualdades, y mucho menos la revolución o como le llamasen, la
solución a la miseria.
Tras
un breve saludo, Frutos le dio las instrucciones para la tarde. Compartían los
tres hermanos un pequeño cantero, por bajo del puente de Medina, y una burra,
herencia de su abuelo materno. Había dado de comer a toda la familia,
completando el jornal de su padre. Desde pequeños aprendieron el oficio de la
huerta. Su padre les enseñó a cavar, plantar y regar. Verduras, hortalizas y
sobre todo patatas eran la tabla de salvación en los momentos en los que el
jornal era escaso o no llegaba a casa.
De
lo aprendido de su padre habían mantenido la costumbre. Ahora las tres familias
compartían el cantero, y les alcanzaba para no pasar estrecheces alimentarias.
Una pequeña burra, comprada a los gitanos del Cárcava, les servía para sacar el
agua de la noria para regar. Otra un poco más grande y más recia le servía a
Frutos para llegarse hasta el Lugarejo cada mañana. No le gustaba la bicicleta,
manías de viejo le decían sus hermanos para hacerle rabiar. Los hijos de
Frutos, tres también, ya iban ayudando a su padre y a sus tíos en las labores
del cantero, sobre todo los dos mayores.
Simón
le enseñó a Frutos el papel que unos momentos antes le pasara el señor Paco, el
de la Récula, y le pidió que lo leyese. A él no le había gustado. No eran
buenas noticias. Hablaban de huelgas, disturbios, detenidos, heridos; por todo
el país. Simón pensaba que eso no era bueno para ellos sobre todo. Tenía el
convencimiento de que en las revoluciones siempre solían perder los mismos, los
inocentes.
Simón
se acabó la copa. Cambiaron impresiones entre los tres. No se ponían de acuerdo
como de costumbre. Pero sus discusiones eran civilizadas, como les gustaba decir.
Sin acritud, sin exaltaciones, argumentando cada cual según su capacidad y
pensamiento, con mesura. A la noche cuando hablase con Universo volvería a
suceder lo mismo. Otro desencuentro. A la conversación se incorporaron dos o
tres de los presentes. El acuerdo no era fácil. Las situaciones de cada uno les
hacían diferentes. Siendo todos iguales no coincidían en las soluciones.
Simón
trabajaba en la fábrica de piñones de don Teodosio Vegas que estaba en la calle
Tercias. Un buen hombre que trataba con suma corrección a los que trabajaban en
su casa. Casi un padre para ellos. Les pagaba un buen jornal, no les hacía
trabajar más horas de las pactadas y les solía ofrecer algún consejo con
frecuencia. Por eso Simón, cuando hablaban de los patronos, excluía al suyo.
Se
llegaba la hora de irse. Se despidió de todos y salió a la calle. Estaba
rodeado de iglesias, pensaba Simón, una a un lado de la calle, la de Santa
María la Mayor, y otra al otro lado, la de San Miguel. No era de extrañar que
don Ramón le insistiese tanto con lo de pasar por el altar. Hacia ésta última
se dirigía para salir a buscar la carretera que bajaba al puente Medina. Iba
andando hasta la calle de las Tercias, donde estaba la fábrica. Unos cinco
minutos andando. Mientras caminaba volvía a pensar en lo afortunado que era. De
todos los trabajos que había en Arévalo, el suyo era de los menos sacrificados.
Ir
al pinar a resinar o trabajar en el campo de a sol a sol eran trabajos
abundantes en la zona, pero duros. Cuidar ovejas le apartaba a uno de la vida.
Descargar vagones como su hermano, destrozaban a los hombres más fornidos.
Trabajar en la nave de Jiménez con la lana, era deslomarse día tras día.
Él
tenía un trabajo duro pero no tanto como los otros. Manejar los sacos con los
piñones y el casquillo. Coger peso era lo normal. Llenar la tolva, después de
haber humedecido los piñones para que no partiesen al pasar por los tambores.
Estar pendiente de las máquinas, soportar el calor y el ruido, y ese polvillo.
Luego el ambiente era otro elemento más para hacer más agradable y llevadero su
trabajo. Se llevaba bien con los compañeros, casi todos mayores que él, menos
los dos chiquillos encargados de las barreduras y de recoger los sacos vacíos.
El contable también era mayor, mucho más mayor. Don Teodosio les trataba de
manera paternal. Un buen hombre repetía Simón una y otra vez cuando hablaba de
él.
Cuando
llegaba a la puerta de la fábrica, Juan el encargado ya llegaba. Era el que
abría y cerraba la puerta cada día. Llevaba casi toda la vida en la casa de don
Teodosio, le gustaba decir. Le trataban como si fuese de la familia. Le saludó
y entraron para empezar la tarea de cada día.
Tenía
Simón la virtud de poder pensar continuamente en sus cosas sin perder una pizca
de atención en lo que hacía. El ruido de los piñones al caer en la tolva le
resultaba agradable. Luego los giros y ruidos de los tambores y las correas le
proporcionaban una especie de arrullo y empezaba a soñar. Soñaba con poder
coger a su mujer y a su hijo y salir camino de la ciudad. Una gran ciudad.
Madrid, Bilbao o Barcelona. Cualquiera que le permitiese encontrar un trabajo
para mantener a la familia y por las noches iniciar los estudios de magisterio.
Su ilusión desde chico. Ser maestro y enseñar a los niños y niñas de los
barrios humildes, que eran la mayoría, o de un pueblo cualquiera. Compartir con
ellos las horas de enseñanza. Junto a ellos recorrer el camino del aprendizaje.
Asistir al milagro que se produce cuando una persona aumenta su caudal
intelectual. Ver en sus ojos el brillo de haber comprendido. Ayudarles en la
desesperación de la lección que no retienen. Don Teodosio le ha hablado en varias
ocasiones de completar unos estudios de contabilidad. Ocupar la plaza del
contable es una oferta firme de su patrón. Cuando se retire Ángel, el
oficinista, Simón ocupará su puesto si quiere. No le parece mal la oferta, pero
si la acepta los estudios de magisterio los tendría que retrasar, quizás
indefinidamente y con ello su sueño.
Cuántas
noches hablando con su mujer, Carmen, de todo ello. La incertidumbre del camino
que deberían tomar. Seguir en Arévalo, con la perspectiva de poder llegar a
ocupar un trabajo mejor, con mejor jornal. Iniciar la aventura en la capital,
donde están sus cuñadas sirviendo. Buscar casa y trabajo en unos momentos nada
claros por las noticias que les llegaban. Conversaban continuamente Carmen y él
sobre el asunto. Las dudas les asaltaban.
Luego
llegó la noticia de Bilbao. Un primo de su mujer les escribió desde Bilbao.
Había trabajo. Duro. En la siderurgia. Con el carbón y el hierro. Pero trabajo
al fin y al cabo. Bilbao le aseguraba el trabajo, Madrid los estudios y la
actividad intelectual que tanto le atraía a él y a su mujer. Barcelona suponía
lo desconocido, ningún vínculo le relacionaba con esta ciudad. Solamente el convencimiento
de Simón, las ciudades con mar eran más abiertas al mundo, más cosmopolitas,
con una mezcla de gentes y de culturas. Y la eterna duda sobre el camino a
tomar.
Seguiría
pensando en las posibilidades que se le presentaban. Mientras llegaba ese día,
el de partir o no, se centraba en el día a día de su intensa vida. Cuando
acababa en la fábrica, bajaba al cantero. Se habían organizado convenientemente
entre sus hermanos y sus dos sobrinos mayores. La producción les venía de
maravilla. Luego al caer la noche, o si las tareas en el cantero lo permitían,
por la tarde a última hora, su paso por el Ateneo.
Aquello
era lo más parecido a la enseñanza que había conocido. Los que sabían más
enseñaban a los que sabían menos o nada. Carmen también iba por el Ateneo.
Ahora con el niño un poco más mayor volvía a asistir a las clases. Durante los
últimos meses del embarazo y los primeros de vida del pequeño, había dejado de
asistir al ateneo. Daba clases a los niños y niñas que iban por allí después de
salir de sus trabajos.
Había
dos Ateneos y un Círculo Cultural en Arévalo. Aparte de las consideraciones
políticas, los objetivos eran muy parecidos. El de los republicanos era el más
antiguo. El de los socialistas, donde iban Simón y Carmen, llevaba menos tiempo
en funcionamiento. Junto con Universo y otros pocos ilusos intentaban paliar la
devastación que producía la miseria entre los más desfavorecidos que eran la
mayoría. La necesidad de ganar un jornal, por pequeño que fuera, y así poder
ayudar en casa, hacía que los chicos dejasen la escuela demasiado pronto, si es
que habían llegado a ir. Apenas sabían leer y escribir cuando la dejaban. Por
eso unos cuantos, cada vez más, iban al ateneo al acabar sus trabajos a seguir
aprendiendo.
Su
hermano Frutos y los suyos estaban intentando preparar otro. Más acorde con su
pensamiento. De momento se apañaban en una vieja casa de la calle de San Juan.
Simón
estaba en el ateneo por su pasión por la enseñanza y por su compromiso con los
que tenían menos que él. Pero últimamente tenía cada vez más desencuentros con
su hermano, y con los del periódico.
Además
vivían tiempos con escasez de trabajo. Pese a que la Unión Resinera abría una
temporada más su fábrica de Arévalo, el trabajo escaseaba. Esos jornales de la
resina iban a venir muy bien en el pueblo. Pero el hambre empezaba a entrar en
muchas casas de Arévalo. Por eso se alegraba de la iniciativa de su hermano
Universo y los suyos. Habían fundado la Cantina Escolar. Allí comían a diario
muchos hijos de obreros al tiempo que aseguraban su asistencia a la escuela.
Pero paralelamente a estos trabajos, Simón observaba una radicalización de su
discurso. Y eso le gustaba menos.
Era
algo contradictorio para él. Debería creer en la huelga como herramienta para
mejorar la situación de los de su clase. Pero él veía un foco de tensión, de
enfrentamiento. Desconfiaba de la violencia que presentía. Pero estos miedos no
los compartía con nadie salvo con su mujer, Carmen. Sus miedos, dudas e
inseguridades no le avergonzaban. Consideraba humana y vital la duda.
Cuestionarse cada día todo lo que veía. Lo consideraba pieza fundamental para
el progreso personal e intelectual. Como había leído a Descartes: el principio
de la sabiduría es saber dudar. Pero en aquellos tiempos no muchos pensaban
como él.
Uno
de los pocos que compartía ideas y conversaciones con Simón era Roland, un
ingeniero francés que vino a Arévalo para dirigir las obras de mejora y
ampliación de la línea del ferrocarril. Hablaban de casi todo. Sobre todo de
literatura, de poesía, de los muchos lugares que Roland había conocido a lo
largo de su vida. La política preferían dejarla a un lado. Simón le confesó sus
deseos de enseñar y su pasión más secreta, la de escribir. Se inclinaba Simón
más por la prosa que por la poesía. Roland, en cambio, era un poeta de
vocación. Escribía desde pequeño, si bien casi nadie conocía su obra. Uno de los
pocos que había tenido la ocasión de leer los versos del francés era Simón. Se
juntaban muchas tardes, junto al puente de Medina. Unas veces Roland bajaba
hasta el cantero a buscar a Simón. Otras se encontraban arriba, paseando junto
a las ruinas del castillo.
Huertos familiares en el puente de Medina
Roland
se enamoró de los atardeceres de Arévalo desde el primer día que llegó al
pueblo. Fuente de inspiración de algunos de sus versos, pero fundamentalmente,
eran motivo de disfrute. Éxtasis y reflexión. Conversaciones serenas. Cambiaban
pensamientos y sentimientos. El enorme disco rojo a punto de ocultarse en el
horizonte. Las formas que adoptaban las nubes a veces de manera caprichosa,
sugerente. Al frente esa enorme y extensa llanura, por encima de la mancha
verde casi negra de los pinares. Colores, nubes, luces, sombras, todo ello les
hacía sentirse pequeños, insignificantes. Nunca dos atardeceres idénticos, cada
día diferente. Roland lo llamaba el milagro de lo cotidiano.
Roland
le animaba a ver mundo. La posibilidad de aprender otras lenguas y poder
comunicarse con gentes tan diferentes a él. Todo ello le enriquecería como
persona. Simón se asombraba con los conocimientos de Roland. Al tiempo que
asombraba al francés la sensibilidad y sentido común que Simón manifestaba casi
continuamente.
El
tiempo pasaba raudo. Uno junto al otro, hasta que el sol se ocultaba. Roland
hacía preguntas sin parar sobre los trabajos del cantero, sobre las cosas de
Arévalo, sobre sus gentes. Llevaba casi un año ya en Arévalo, en poco tiempo
los trabajos terminarían. Una nueva obra en otro sitio. Un nuevo lugar para
conocer. Se prometen mantener el contacto por carta. Incluso se citan para
verse en algún momento del futuro de sus vidas en París, o en Madrid, para
seguir hablando de todo lo que les atrae e interesa. Poco sospechan lo que se
les avecina.
Ya
casi es la hora del almuerzo y aparece don Teodosio. Les informa que cuando
terminen de almorzar vendrá un fotógrafo. Se harán una foto en la fábrica. Todo
el personal junto a don Teodosio y su hijo, Eduardo, un chaval de quince años.
Simón no se ha fotografiado nunca, ni siquiera cuando hizo el servicio militar.
Don Teodosio les coloca a todos. Supervisa hasta el más mínimo detalle. Simón a
la derecha del amo, a la izquierda de éste el contable. Los zagales encargados de
barrer y recoger los sacos vacíos, delante. Juan, el encargado, se colocó
detrás, casi escondido, debido a su temor a la cámara. Artefacto desconocido y
casi temido. Los otros compañeros repartidos entre la maquinaria, en sus
puestos. El entramado de las vigas de madera y los recios pilares daban
cobertura a la estampa. Los sacos repletos de piñones amontonados a la
izquierda del grupo. Cuando todo estaba preparado, Simón se situó por detrás
del pequeño Eduardo, el hijo del amo, como queriendo esconderse. Nunca sabría
explicar la razón de su acto. Acaso timidez. Segundos de inmovilidad. Gestos serios
o expectantes. Fogonazo. El resultado tardarían en verlo. Don Teodosio les
comenta como de pasada que la fotografía servirá para promocionar la fábrica.
Darse a conocer en el resto de España. Abrir nuevos mercados. Cualquier cosa es
buena para paliar el paro que agobia últimamente a la mayoría de los
trabajadores de Arévalo.
Si
la promoción tenía éxito, supondría más ventas y más trabajo. Serían más las
mujeres que don Teodosio contrataría para seleccionar el piñón ya descascarado.
Trabajo de temporada pero que venía muy bien a las economías de muchas casas de
Arévalo. Jornales de poco tiempo, pero suficientes para completar los salarios
de los hombres. Ayudaban a cubrir las necesidades más básicas.
Acabada
la sesión fotográfica, breve pero extraordinariamente novedosa, vuelta a la
tarea. Las máquinas, sus ruidos, el trajín de los hombres, los chavales barre
que te barre, es casi una obsesión de don Teodosio, no quiere ver ni un solo
piñón en el suelo. Entre barrer y recoger los sacos vacíos se les iba el
tiempo. Algún coscorrón se llevaba el que se despistaba de su tarea. El golpe
seco les devolvía a la realidad. Les traía de sus sueños o en muchos casos de
su sueño. Apenas unos niños. Recién dejada la escuela. La necesidad de las
familias por arrimar otro jornal, por pequeño que fuese. Eran una de las
preocupaciones de Simón. Convencerles de asistir a las clases nocturnas en el
Ateneo. Completar una formación esencial para sus vidas, para su futuro.
Fábrica de piñones de don Teodosio Vegas, en el centro de la foto con traje oscuro.
Que
supiesen leer y escribir con soltura. Adquirir unos conocimientos que les
permitiesen valerse por sí mismos, convertirse en hombres libres el día de
mañana. Preparados para evitar los manejos a los que unos y otros querrían
someterlos. A duras penas consigue que asistan con cierta regularidad. Pero hay
noches en las que el cansancio les puede y faltan al Ateneo. Al día siguiente
de su ausencia, Simón les pedirá las explicaciones oportunas. Ellos se
limitarán a encogerse de hombros las más de las veces. No caben más
explicaciones. Otras veces serán los padres los que les requieran para alguna
que otra hazaña de la casa. Con paciencia, Simón y Carmen intentan recuperar el
tiempo perdido y aprovechar el escaso del que disponen. Verles leer con cierta
asiduidad es la mayor recompensa para ellos. Saben de la necesidad de la
paciencia y la constancia para la tarea que han emprendido hace unos años.
Simón
continúa pendiente de la tarea al tiempo que sigue pensando en lo que le
preocupa. Presente y porvenir. El día de hoy ha venido cargado de novedades
hasta el momento. Primero el panfleto y después la fotografía. Piensa en la
tarea de esta noche en el Ateneo, y en la charla con Roland. Pero le siguen
acometiendo los pensamientos oscuros, casi negros. Miedos. Los desencuentros
con sus hermanos. La falta de trabajo en el pueblo agita a muchos a los que
conoce desde niño. A veces le cuesta trabajo reconocerles. No le gusta cómo se
desarrollan las reuniones últimamente. Son continuos los choques entre la
gente. La conversación más insignificante termina las más de las veces en
violentas discusiones. Sale a relucir la política, se habla de hambre, de
explotación, de abusos, de amenazas. Poco le gusta a Simón lo que presencia.
Por eso su empeño, casi una obsesión, en educar. Intenta convencerles de la
necesidad de reflexionar, la conveniencia de conversar sin exaltamientos.
Escuchar con educación y respeto al otro. Con unas cosas y otras llega la hora
de comer. En casa le esperan su mujer y su hijo. Será el único momento en el
que le vea al niño despierto a lo largo del día. Luego cuando vuelva por la
noche, después de acabar sus obligaciones diarias, el pequeño ya estará
dormido. No se queja, pues no sabría a qué renunciar. Lo quiere todo, pero no
por egoísmo, sino por ganas de vivir. Cuando su hijo sea mayor, compartirán
todo el tiempo posible. Lo que no sabe Simón es dónde lo harán. Y mucho menos
lo que les espera a todos ellos. Corrían los primeros meses del año 1933 en
Arévalo.
JOSÉ
FABIO LÓPEZ SANZ
ENLACE A LA PUBLICACIÓN DE LA CÁMARA DE ARÉVALO (PÁG. 86):
http://camaradearevalo.es/images/Pdf/libro%20web.pdf